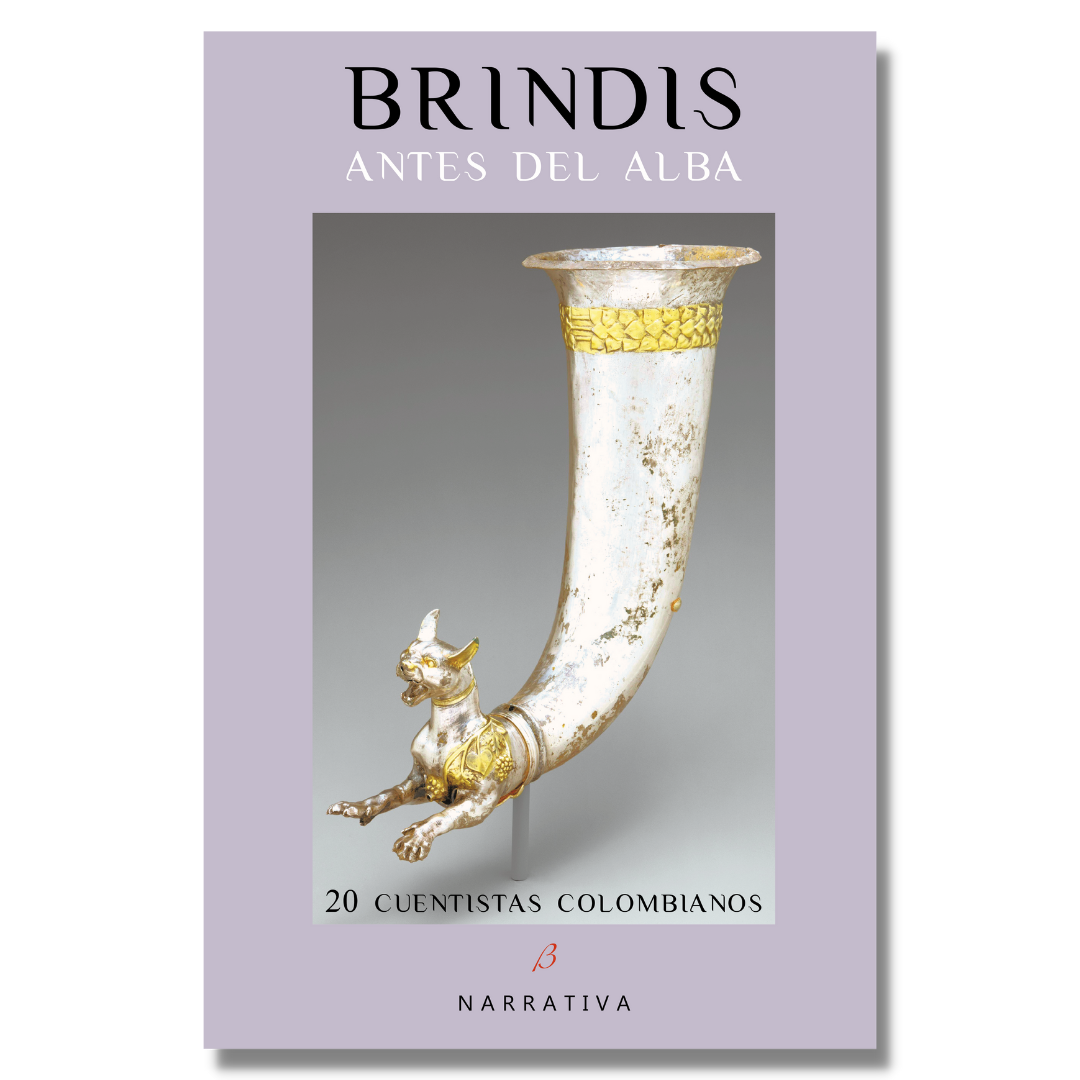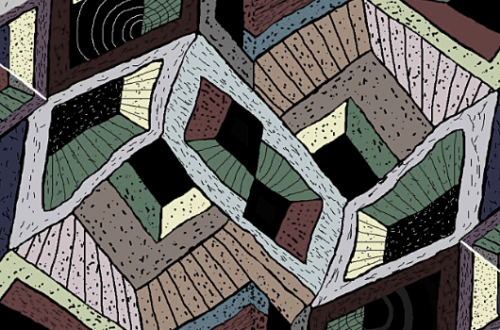⊂Ο⊃
Selección del libro
BRINDIS ANTES DEL ALBA
20 Cuentistas colombianos
Taller de narrativa «El veneno del pez globo»
Proyecto ganador Beca de Fomento de Lectura y Escritura | CEPAC, 2022
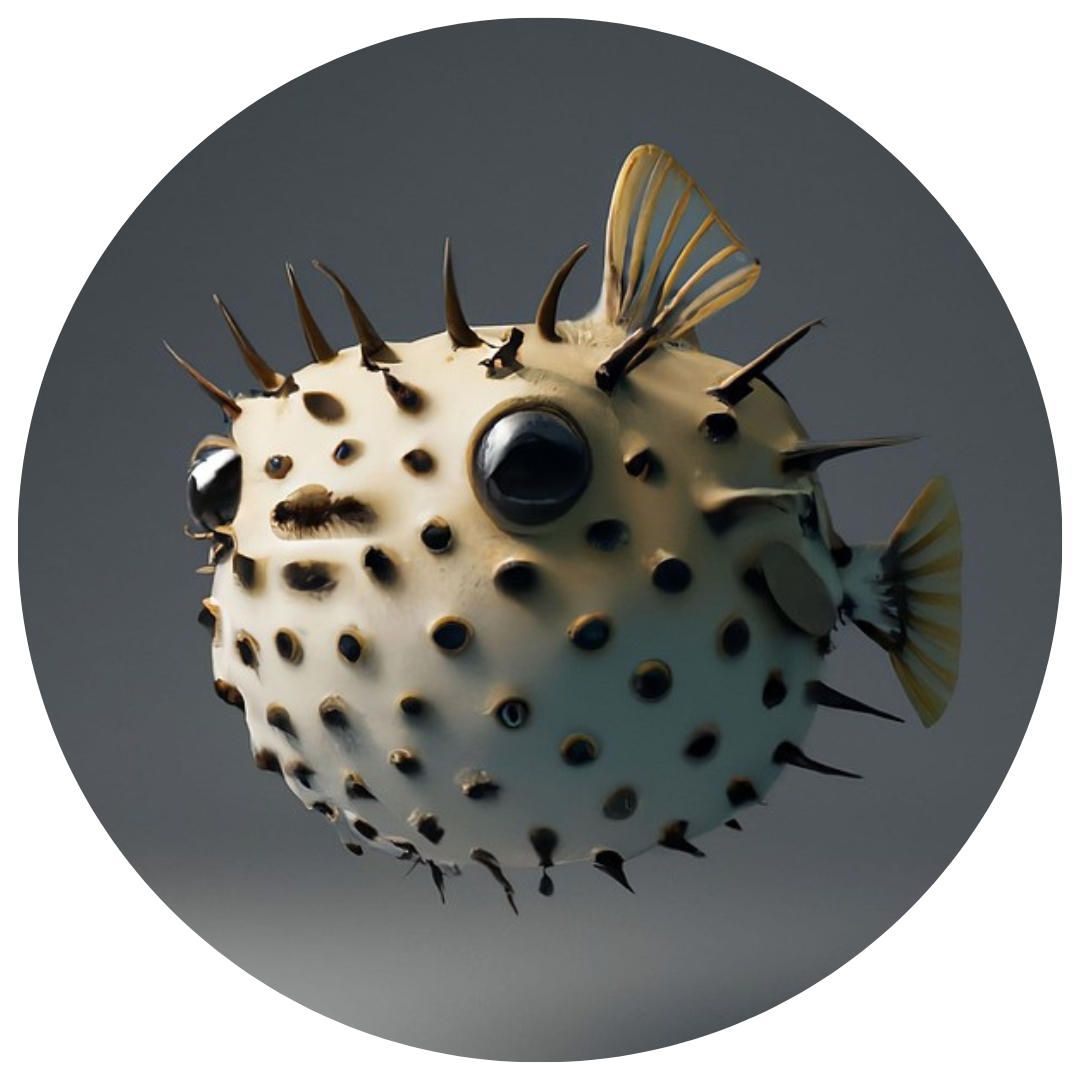
Carlos Castillo Quintero
(Compilador)
DESAMPARO EN EL CAFÉ-TAL
Cristhian Reyes Oliveros
A veces, el precio de la libertad es el desamparo.
Piedad Bonnett
La brisa helada me pega en el rostro, ni la misma naturaleza perdona mi existencia. Sonso, me estremezco y con poca fuerza mi mirada escala y se encuentra con la copa de un árbol. Escucho a lo lejos el paso de los carros. La ciudad aún no se levanta, su movimiento es tímido. Estoy desorientado, no tengo idea de qué hora es, qué día de la semana y mucho menos la fecha. No me importa. Cuando me levanto el vértigo arremete, pero no es nada que no haya sentido antes. En la calle se aprende a vivir con eso, con frío, con hambre, con sed, con nada. Dueño del destino que asumí vivir, tras sentir que las entrañas bufan cómo un animal furioso, castigo el hambre, la adormezco con un pase de bazuco.
El inconsciente, cómo una brújula interna, hace que recorra la misma ruta todos los días. Salgo del parque que me hospedó, un parque frente al hospital San Rafael, pequeño, triste y lúgubre, con la presencia cotidiana de muchos como yo, arrastrados por fuerzas internas que los sobrepasan.
En este parque, los niños que visitan sus columpios tienen familiares hospitalizados y lidian con el paso de las horas en ese espacio sucio, un suelo lleno de basura y mierda, ancianos, madres, padres, hermanos, parejas queriendo tener respuestas a sus dictámenes, todos a la espera de, ojala, una buena noticia. Recién asoma el sol, normalmente este parque está plagado de olores a granos cocidos, a carne, a pollo, a frijol sudado, una mezcolanza que hasta al más hambriento, como yo, le revuelve el estómago. El pasto está húmedo por el roció matutino de esta ciudad fría e insípida. Alrededor del parque se reúnen algunos enfermeros y médicos, toman café, se fuman un cigarrillo, hablan del turno de la noche anterior, del paciente que los tiene hastiados. Me acerco a uno de ellos para pedirle que me regale la cola del cigarrillo que está por acabar, él accede, pero la primera fumada me hace despreciar a ese ser que me dijo que sí, es uno de esos cigarrillos mentolados, invasivos con su sabor fresco y dulce.
Avanzo a tropezones, mis zapatos dañados, con más hambre que yo, me hacen trastabillar. Llego a la Plazoleta Muisca, en su zona oriental se levanta la Iglesia de las Nieves, estática, inmóvil, inútil. Sus escaleras, erguidas hacia la entrada principal, dan la falsa esperanza de que subirlas acercará a los feligreses a la divinidad. A un costado de la iglesia veo el asilo, una casa vieja, con fachada blanca, marcos de ventanas y puertas verde oliva y grafitis en sus paredes, uno de ellos dice Anarquía. Es una casa en donde unas monjas cuidan a ancianos perdidos, idos, enfermos, desprotegidos. Gente como yo, pero con más años encima y con menos suerte. Siento pánico al pensar en una vida entre esos muros, con monjas embutiéndome sopas desabridas, a las malas, viviendo una vida sin la más mínima autonomía. En la calle uno se desprende de la dignidad, pero en la “Casa de las bobas”, como llaman a ese asilo, la exterminan, la anulan, y la ocultan bajo el tablado para siempre.
A veces me encuentro con algunos de los míos, unos aún duermen en las esquinas, otros apenas están ajustando su vista ante el mundo. Metros adelante, frente al Colegio Salesiano, claustro ilustre y de “buen nombre”, veo a un viejo que llega a instalar su puesto de tintos, aromáticas y galguerías. El hombre, benévolo, me estira su brazo con un vaso desechable lleno de tinto. Tomo un sorbo profundo que me cuece la boca. El cuerpo agarra temperatura. El sabor a café evoca los recuerdos de una infancia pútrida, con un dolor y desolación mayores a los que vivo actualmente. La locura se desata en mi interior, veo a mi mamá muriendo, yo me quedo con mi hermana mayor, ella me lleva a una hacienda recién cumplidos los doce años, me entrega a una anciana avara y maltrecha que administra unos cafetales, paso meses enteros entre granos, sol y matas, trabajando, hasta que al cumplir dieciséis años me voy, sin un peso. Mi única retribución es un rostro quemado, cuarteado, y unas manos ásperas y ampolladas.
Miro al occidente del parque, hay un mural que se extiende en la base de unas casonas derruidas y dice: EL PUEBLO MANDA, ese mural demanda ser leído, absorbido, interiorizado por quien lo vea. Los transeúntes, cabizbajos, pasan frente a él sin advertir lo que dice.
Subo por la carrera novena, un corredor empinado, un corredor con múltiples puertas a las cuales tengo prohibido el acceso, camino me lleva a una de las zonas más oscuras de esta ciudad. A simple vista cualquiera diría que es una zona común, de cafeterías, optometrías, centros de salud, juzgados, tiendas de ropa y restaurantes que conducen a la plaza de Bolívar, al corazón de la ciudad, pero no. Esta latitud tiene dimensiones subyacentes, alternas, ocultas ante la mirada vana y plana. Subir por ese sendero, con los ojos correctos, implica ver la dimensión real, ver las papeletas de bazuco camufladas bajo la mirada de uno que pide misericordia ofreciendo bolsas de basura e incienso. Si bajara dos o tres cuadras más, me encontraría con las putas que aguardan en las puertas de casas viejas, oscuras y llenas de humedad, vería a los travestis con sus piernas y culos prominentes, leería los avisos de los locales de brujas y santeros que prometen ligar al amor. Ese es el centro, un centro que es una olla a cielo abierto con pisos de mármol brillante y un aire colonial, una olla que crece y se transmuta bajo la mentira de esta ciudad.
Subo, en una vitrina veo un reflejo: un enano raquítico, con barba china de pelos delgados, moreno, ojos negros y pequeños que no son simétricos con la proporción de unas cejas abultadas y voluminosas, unos párpados hinchados, orejas con exagerada proporción y unos labios delgados, casi que imperceptibles. Un esperpento de, creo yo, 28 años, un animal domesticado que descubrió su real naturaleza y asumiéndola se decidió a seguir sus instintos más básicos, sin importarle nada, ente que supongo soy yo, pero que no reconozco.
Frente a la entrada del Pasaje de Vargas pasa Marina ¿o Sofia?, no recuerdo cómo se llama, solo sé que es una de las mías, “la mona” le dicen. Carga una maleta y un pedazo de cobija que le ganó a un fulano semanas atrás. Doy un chiflido fuerte con el poco aliento que tengo y la saludo con la mano. Ella camina hacia mí. No sé cuántos años tiene, solo sé que en la calle muchos, entre ellos yo, la desean. Tiene piel blanca, el pelo castaño, las uñas pintadas con esmalte lila gastado, los labios carnosos y una contextura gruesa. No hay manera de verla y no sentir fiebre interna. Me pregunta si tengo un bareto. Paila mi reina, no tengo, digo. Recapacito, a ella no se le puede negar nada, le doy lo que me pide y se le ilumina el rostro. No lleva mucho tiempo en la calle. Se nota en sus dientes una blancura que mi dentadura perdió hace mucho tiempo. Ella aún tiene familiares que la buscan, que mantienen la esperanza de que un día dirá no más a la miseria. Todavía conserva cierta “pulcritud”, dentro de lo que cabe. Muchos de los que son como nosotros, cargan con objetos y elementos personales básicos para apañárselas, maletines con cobijas, otra muda de ropa, radios, fotografías de la mamá o de alguien a quien aún se aferran. Algo sale de mi boca, inaudible. No le entiendo nada, dice ella. Quiero advertirle que la Mano negra nos ronda, quiero decirle que ascienda de esos corredores oscuros y malolientes que transita a diario, que se aleje de esas cuadras, que no hay que tentar a la suerte porque un día cualquiera se gira y lo apuñala a uno sin piedad bajo el rostro de cualquier jibaro, quiero decirle que por mí me apoderaba de esas caderas, de esas piernas, de ese culo, de esa boca. Intento repetirlo y su respuesta es la misma. El bazuco, frenético y veloz ya hizo su efecto y mi capacidad vocal se limita a unos simples balbuceos. En su expresión veo confusión y cansancio. Me estira el puño y se va. La veo alejarse con sus nalgas rebotando, pegadas a los leggins, con el ritmo cojo que la adorna, cómo si bailara mientras se desplaza. Me veo diminuto, insignificante, mal viaje el que he tenido hoy. Estiró los brazos hacia ella y sin que pueda evitarlo lloro, veo a esa figura sin nombre que me abandona, como todo, clamo para que no se vaya. Caigo al piso, sin fuerzas. Los transeúntes que atraviesan la Plaza de Bolívar me observan con disimulo, miran al frente y continúan su camino. Allí permanezco atrapado por un remolino de recuerdos amargos.
Logro recomponerme. Ya sé cómo lidiar con esos momentos en que mi psique atraviesa los muros, me toma de las solapas y desde las alturas me suelta nuevamente en una caída rápida y vertiginosa. El sol se esfumó sin que yo me haya percatado de su ocaso y la noche fría de esta tierra me aguarda. Palpo mis bolsillos y resuenan como una maraca las monedas retacadas, los pasillos del averno me esperan. Cuento las monedas una a una, mil doscientos, mil quinientos, dos mil, dos mil ochocientos, ¿qué sigue?, tres mil, pierdo la cuenta y comienzo de nuevo.
* * *
MDCCCCCXIV
Yulieth Gonzalez Zea
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí,
que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto
al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Mateo 16:28
1
Samuel tomó el desayuno con rapidez, era tarde y desde hacía varias noches un presentimiento inusual le importunaba. No es fácil para un hombre que vive a las afueras de la ciudad llegar temprano a algún lado, se dijo, mientras cerraba la puerta de su casa.
Después de veinte minutos en La bonita, bicicleta que se ganó en un torneo de tejo, llegó a su trabajo. El candado de la reja principal estaba en su lugar, el silencio acostumbrado, y allá arriba La piedad, con su hijo muerto en el regazo, con sus ojos invadidos por el musgo mirándolo de reojo, igual que siempre. Se santiguó y entró al cementerio. Caminó despacio, con la mano derecha en el freno de la bicicleta, se dirigió por el camino central hacia el fondo de la “Ciudad del silencio”. Así llama él a ese entramado de tumbas. Le agrada, se siente bien allí.
2
Las campanas de la Iglesia de Las Nieves repican llamando a la misa de seis. Hace rato que Samuel no va al culto. En su cabeza enlista los deberes del día: 1). Lavar la fachada de los Rojas, familia adinerada que cada inicio de mes le da una mísera propina por hacerlo 2). Recoger las flores que aún están frescas para la chica que todos los días viene a recogerlas antes de las diez 3). Colocar las lápidas en las tumbas recientes y 4). Revisar si algún desadaptado ha aprovechado la complicidad de la noche para colarse al cementerio, y sacarlo a palos. Son tareas rutinarias que cumple como un autómata, lo que realmente le gusta es servir de guía turístico en aquella ciudad abovedada: hablar de los hombres y mujeres que allí descansan, de las tumbas más antiguas, de las esculturas que adornan algunas de ellas, de las leyendas y de los fantasmas que, dicen, rondan por aquellos intramuros. Lo que no dice nunca es que a él la tumba que más le gusta es la del enrejado gris con la figura de un ángel que, de rodillas, mira al cielo y reza. El huésped de aquel sepulcro nació en 1834 y murió en 1914, eso dice la inscripción tallada sobre el costado frontal de la estructura. Él la mira, a diario, y en silencio repite: Quien la talló no sabía de números romanos, escribió: MDCCCCCXIV y ese número no existe.
3
Desde la parte de arriba del mausoleo de los Rojas, Samuel puede ver quién entra y quién sale del cementerio. De vez en cuando hace una pausa en la limpieza, levanta la vista y, ensimismado, busca un cigarro. Se percata de que hoy no trajo su radio de bolsillo. Continúa con su labor. Suele escuchar una emisora local con noticias de crímenes y accidentes, le gusta la franja musical del mediodía. El silencio le abruma. Hace mucho que se acostumbró a la soledad y al silencio y, sin embargo, le gusta pensar que el silencio le abruma. Otra vez lo asedia el presentimiento que lo ha asaltado durante las últimas noches. ¿Será posible que después de tantos años algo pueda pasar? Evita la mirada de los ángeles de piedra que hay en las tumbas de la parte central. ¿Qué saben ellos de nada? Y sin embargo siente que su mirada escudriña en su interior. Allá, en ese abismo en el que nadie debería ver.
—¿Por qué sigues aquí? —escucha la pregunta, pero no hay nadie cerca. Es el viento quien habla. Una paloma se posa en los hombros de una de las esculturas mortuorias.
—¿Por qué sigo aquí? —dice él, y su voz hueca lo asusta.
4
Samuel no recuerda cuándo se inició en el oficio de sepulturero, ni dónde. Además del presentimiento de que algo al fin va a suceder, desde hace algunas noches ha venido soñando con una mujer vestida de rojo. Es bella y no es de aquí, no pertenece a esta edad del mundo. Está seguro de que esa mujer sabe quién es él, que conoce su pena y su agotamiento. En sus sueños la ha visto caminando por el pasillo central del cementerio, desde la reja de la entrada principal hasta la capilla del fondo. La ha visto vagar entre las tumbas y perderse cerca al mausoleo con el ángel que ora, en la tumba del número romano que no existe. Allí se esfuma. Samuel, en su sueño, la sigue montado en La bonita, la persigue y la llama gritando su nombre. En la vigilia ya no logra recordar cómo se llama la mujer, no recuerda su rostro, pero retiene en sus labios la sensación agradable de llamarla. Recuerda cada pliegue de su vestido. Sabe que ella sabe, y que después de todos estos años algo va a pasar con él, por fin.
* * *

BOSQUE NUBLADO
Diana Ruiz
La pasión es una suerte de enajenación, es salir de ti misma y asomarte al espacio exterior de la cordura,
allí donde hay cometas fulgurantes, pero también una negrura aterradora.
Rosa Montero, El peligro de estar cuerda
Eran ya las diez de la noche, y estaba esperando el último bus que pasaba para mi casa. La avenida, atestada de luces, de carros y de taxis que iban y venían con personas terminando su día viernes. Acababa de salir de la universidad, de otro día insufrible estudiando algo que no me gusta, soportando a mis compañeros que cada vez que abren la boca demuestran la inteligencia que no tienen.
Hacía frío y, para mi desgracia, me había puesto la chaqueta de mezclilla que parecía estuviese mojada, y quizás no iba a tardar mucho en estarlo, porque la primera gota de lluvia rodó con cautela por mi mejilla, recordando las lágrimas ocultas que luchan por salir. Esa mañana, había pensado en llevar sombrilla, pero el inicio del día prometía un sol radiante; ingenua yo, todavía creyendo en las señales falsas del destino.
Me estoy calando los huesos, ¡frío infame de finales de octubre!, ¿o es acaso la soledad? Me siento perdida, como un barco en alta mar que no encuentra el faro, pues cada vez estoy menos segura de qué quiero hacer con mi vida. Pronto terminaré mi carrera de psicología, como si no tuviera suficiente con mis problemas y pretendiera arreglar los de los demás. Así que, mis pasatiempos favoritos son dormir, o leer, para no pensar demasiado en el futuro. Hoy no será la excepción, pero ya son las diez y quince y aún no pasa el bus blanco con letrero amarillo.
La mayor parte de las personas ya han tomado su rumbo; entonces, para no retar a la suerte, ni a los jóvenes vestidos de negro que fuman al lado del puente peatonal y que me están viendo, según yo, de manera sospechosa, decido tomar un bus con una ruta similar que me dejará cerca a la casa. Hago la parada, me subo, me siento en la tercera fila de la izquierda, al lado de la ventana. Ya están llenos casi todos los asientos, los pasajeros se ven exhaustos, con caras lánguidas, lo que no me sorprende en una ciudad como esta, que parece más un pueblo aburrido, en donde el plan más interesante es ir a un centro comercial a comer helado, si es que no llueve, para variar, porque hay que decir que aquí el clima es tan bipolar como yo cuando estoy en mis días.
Miro las primeras gotas de lluvia que chocan contra el vidrio de la ventana. El bus avanza, lento, pues hay trancón. Saco mi celular y reviso los mensajes que por supuesto no tengo, pues a diferencia de la mayoría de jóvenes de mi edad, con muchos amigos para salir a beber un viernes en la noche, a mí no me gusta ir de fiesta. Prefiero leer, o ver una película de esas que no hay que esforzarse mucho por entender, que son predecibles, nada más para pasar el rato.
Me pongo los audífonos y le doy play a la lista Pop en inglés. Me fijo en un chico que está una fila más adelante, al otro lado del pasillo. Tiene la mirada perdida y al parecer está absorto en sus cavilaciones. Tiene unos veinticinco años, más o menos mi edad. Me llama la atención el libro que lleva en la mano, lo sostiene con cierta ansiedad, moviendo sus dedos sobre él como si lo quemara. De pasta dura, la carátula de color azul marino, título en letras doradas, con la imagen de un bosque nublado en donde se divisa una sobra en la penumbra. Sé de qué libro se trata porque es uno de mis favoritos, en esa novela se narra todo lo que está mal con el amor, y tiene un final inesperado, ni en mis más retorcidos pensamientos imaginé su desenlace, en esas páginas no vivieron felices para siempre, sino todo lo contrario: su protagonista terminó bastante mal. Fin.
Le he tomado cariño a ese libro, lo pongo en mi mesa de noche como decoración, con una velita apagada, no solamente porque me gusta sino porque es un recuerdo constante de mi inexistente vida amorosa. No he conocido a nadie que comparta mi gusto culposo por ese tipo de literatura, por eso me llamó la atención ver un ejemplar, nuevecito, en las manos de ese chico. ¿Qué hace alguien como él con esa novela?, pues no tiene cara de lector, menos de intelectual, o del tipo de personas que se preocupan por obtener un buen promedio en sus estudios, o por ganar una beca de excelencia, más bien tiene pinta de bravucón e iletrado.
Lleva puestos unos Converse negros de bota, embarrados, una camiseta blanca de algodón sin estampados, y un pantalón de corte clásico; complementa su atuendo una chaqueta negra de cuero, empapada y raída. Se ve desarreglado, como si hace poco hubiera participado en una riña. Me agradan los chicos que no hacen alarde de su ropa, aunque me gusta la moda, prefiero al tipo de personas que no se exceden en el uso de accesorios o colores, así que la combinación de neutros, a mi parecer, fue una buena elección. También tiene una cadena con un anillo plateado colgando de su cuello. Sé de buena fuente, que cuando una persona carga un accesorio de esa manera, es porque pertenece a alguien especial, así que: o bien se lo regaló la novia, le pertenecía a un amigo cercano, o quizá a su papá. Quienes guardan ese tipo de objetos suelen aferrarse al pasado. ¿Cómo voy a culparlo por eso?, yo todavía llevó el anillo de plata que me regaló el mejor amigo del que alguna vez fue mi novio, recordatorio de lo que jamás pasó, pero que siempre anidé la esperanza de que sucediera.
Me distraje viendo al chico mientras escuchaba a Linkin Park, y no me di cuenta de que perdí la parada que mejor me convenía. Lo que faltaba, ¡maldita sea!, ahora debo esperar a que el bus vaya hasta el último barrio del sur y retorne. Eso va a tardar, no es la primera vez que me sucede, aunque no quiera admitirlo. Miro el reloj, ya son las diez y media, a ese paso voy a llegar a mi casa pasadas las once, y ya no leeré, ni miraré ninguna película.
Estoy rendida, no me quiero bajar, de hecho, me gustaría quedarme sentada aquí con la lista de reproducción en bucle, viendo pasar la vida a través de una ventana, viendo cómo los demás suben y bajan, siguiendo con su existencia mientras yo los observo. Estoy cansada de ser la protagonista de una vida que siento ajena. Mi vida.
Mientras pienso en eso, el chico se pone de pie para dejar salir a una señora, con traje de oficina y tacones, que realiza la parada cerca al Lumol, uno de los dos o tres edificios reconocibles de esta triste ciudad. Cuando él se levanta, veo su contextura, es alto, de facciones bien definidas, un poco bruscas, que le dan un aspecto tanto varonil e intimidante. Me fijo en sus manos, tiene los puños apretados como si estuviera listo para volver a golpear a una invisible pared de concreto; pequeñas gotas de sangre seca se han formado en los nudillos de su mano derecha.
Se acomoda nuevamente en su puesto, y suspira. Mueve los hombros, se deja caer en la silla, pero no de un modo liberador, sino más bien inquietante, como si estuviera llegando al final de una batalla que sabe perdida. Su mirada permanece impasible, puesta en el horizonte. Ahora aprieta con fuerza el libro. Se nota que es un objeto importante para él. Parece cansado, con frío, aunque su masculinidad no da lugar a lástima, ni mucho menos. Se nota que es el tipo de persona que está acostumbrada a la soledad, a enfrentar por su cuenta las batallas que propone la vida.
Me nace la necesidad de sentarme a su lado, de preguntarle qué le sucede, de decirle que el libro que lleva es uno de mis favoritos, y que a mí, de muchas formas, también me pesa estar viva. Pero ¿qué persona en su sano juicio haría algo así?, es verdad que estoy un poco desequilibrada, pero no lo suficiente como para revelárselo al mundo de forma tan espontánea. Sonrío. ¿Cómo se llamará?, tiene cara de ¿Jack?, no, muy simple, quizás ¿Leonardo?, no lo creo, muy refinado, él debe tener un nombre un poco oscuro, un nombre al que hay que temer, pero que en los labios correctos suena bien. Alex, tiene cara de llamarse Alex, Alexander quizás. Me llevo las manos a la boca como pensando una respuesta inteligente.
El bus pasa por el Bosque de la República que a esa hora de la noche está desierto, hasta donde se puede ver. Sigue lloviendo sin cesar. Yo sigo observando al chico, esperando que no haya notado mi acoso visual, o quizás sí, estaría bien que volteara a mirarme, para ver sus ojos, sus labios. Suena su celular.
—¿Bueno? —dice, tajante —voy a pagarles, solo necesito una noche más.
Cuelga. Noto la exasperación en su voz, como si no hubiera querido recibir esa llamada. Noto su respiración alterada. Su voz, ¡ay dios! su voz, es tan masculina, pero no de una forma brusca, sino más bien con una seguridad que no deja lugar a dudas, suave y firme a la vez, como el ronroneo de un gato. Me permito por un momento imaginar cómo se escucharía mi nombre en su boca, susurrado de mil formas diferentes, en una noche como esta, cuando la cama se siente demasiado vacía.
Y ese pensamiento me lleva a considerar sus manos, grandes y fuertes, tan delgadas como para que se le marquen las venas cuando las aprieta, y entonces las imagino en mi cuello, sujetándome con brusquedad contra una pared de mi cuarto, arrinconándome. Con apenas una luz tenue, que me permita ver la malicia de sus ojos y el deseo de sus labios. Obligándome a sostenerle la miraba, a ceder ante su fuerza, a rendirme a su juego. Una batería y una guitarra resuenan en mis oídios.
—¿Podría desorganizar este lindo cuarto que tienes?
—Solo si te quedas para luego reparar el desastre.
—Me gusta el caos —murmura. Muerde el lóbulo de mi oreja con más fuerza de la que debería, me estremezco en sus brazos, mientras ejerzo presión en su pecho para liberarme. Él me sujeta con más ímpetu.
Huele a cigarro, a sudor y maldad. También a cedro y lavanda. No tengo voluntad, rezo a todos los dioses para que me muerda los labios, para que cause el dolor que mi alma necesita para sentirse viva. Él atrapa mi boca, voraz, su lengua y la mía bailan al ritmo de una canción que desconozco, armonía de fuego. Sin delicadeza, mis manos se pierden en su pecho, en sus espalda, sin oponer resistencia todos los demonios que llevo ocultos bajo mi falda se entregan a su voracidad.
Mi corazón olvida cómo latir y está desbocado, mi mente olvida cómo pensar y se nubla. Lo único que encuentro son sus ojos que me observan, fijos, retándome. Mi cuerpo es su lienzo, y el suyo mi pecado. Su masculinidad se alza imponente y fuerte; suplico, ya casi no puedo respirar, él embiste con fuerza, una y otra vez. Pido porque ese momento no termine nunca, pero se termina. Vibra mi celular y regreso a la realidad.
Tomo el móvil y leo el mensaje de mi compañera sobre el trabajo de Carl Gustav Jung que tenemos pendiente y que debemos entregar a más tardar el sábado; como si yo tuviera ganas de hacerlo, la dejo en visto.
Vamos llegando al final del recorrido, en el bus ya solo quedamos el chico y yo, los demás pasajeros hace varias estaciones que se bajaron. Qué ganas de hablarle, de pedirle su número, o de al menos saber su nombre. Él gira, comprueba que ya todos los demás pasajeros se han ido y que solo quedábamos los dos. Con su mirada melancólica recorre los asientos vacíos, por un breve instante detiene su mirada en mí. Mi corazón galopa, intranquilo, siento que el rojo se apodera de mis mejillas, ardo. Tiene ojos negros, enmarcados por unas cejas pobladas que le conceden cierta malicia, sus labios gruesos, apretados, forman una línea. Su cabello castaño cae desordenado por su frente. Gira nuevamente, busca en el bolsillo de su chaqueta el dinero para pagar el pasaje, saca una caja de cigarros, una navaja y por fin la billetera. Mira por la ventana, y aprieta el libro en su mano. Avanza por el pasillo, presiona el botón que anuncia su parada, y se baja. Mis ojos se van tras él.
El bus continúa su marcha. Mientras nos alejamos escucho el ladrido de un perro, detengo la música. Suena un ruido estrepitoso, como si estuvieran lanzando fuegos artificiales, lo cual es poco probable en esta época del año. Le restó importancia a ese feo sonido y regreso a mi música. Divago, sin reconocerlo me hago reproches por no haber vencido el miedo, por no haberle hablado al único hombre que en todos estos meses ha generado en mí algún interés. En automático busco dentro del morral el dinero para pagar, unos minutos después, hago la señal para bajarme. Antes de salir del bus, siento un rastro de loción de lavanda o cedro, ¿será de él?
Llego a mi pequeño apartaestudio, silencioso, vacío y pobremente decorado. Tengo hambre, pero no voy a preparar nada. Extraño cuando vivía con mi mamá, ella cocina delicioso; aun así, prefiero vivir sola y estar tranquila.
Entro a mi cuarto: la cama tendida, las paredes blancas, todo en su lugar, todo organizado con especial cuidado. Es un espacio frío e inhóspito. Me pongo la piyama y me acuesto. En un pequeño parlante, suena One More Light, de Linkin Park, mis pensamientos regresan al chico del bus y me duermo pensando en él.
Despierto, es sábado y no tengo nada importante que hacer, así que, como todas las mañanas, tomo el celular y me pongo a revisar las notificaciones y las vidas perfectas de los demás: viajes, fiestas, parejas, amigos. Me siento inconforme y miserable con mi vida. Miro las noticias y hay una que llama mi atención, dice:
Pelea de pandillas en el barrio Mirador Escandinavo, deja a un joven baleado. El hecho tuvo lugar pasadas las once de la noche, junto a un terreno baldío de la zona. Según testigos, el herido fue trasladado al hospital San Rafael de la ciudad de Tunja, en donde permanece con pronóstico reservado.
Continúo leyendo. Todo sucedió muy cerca de mi casa. La noticia menciona que la pelea se ocasionó por una deuda no saldada por parte de la víctima. Al parecer el joven vive con su única hermana, una niña que en esa misma fecha estaba cumpliendo años. Después aparece la cara de mi chico del bus, y su nombre: Alexander Triana. En mi cabeza mi voz, sin que yo le haya dado autorización, dice: Se encuentra en hospital San Rafael de la ciudad de Tunja, en donde permanece con pronóstico reservado. El horizonte se llena de cometas fulgurantes.
* * *
PERDIDA
Daniel Guerrero Puin
11:39:27 a.m., clima soleado, cielo despejado.
Ella iba a unos 1000 km/h. y, a pesar de la velocidad y la seguridad de sus movimientos, no sabía para dónde iba.
Él, distraído como siempre, se dirigía a la tienda a comprar las cosas para el almuerzo. Sus caminos se encontraron en la intersección de la carrera séptima y la calle 13. La casualidad se encargó de todo: ni el chico, ni la bala, llegaron a su destino.
11:39:28 a.m., clima soleado, cielo despejado.
* * *
RUPTURA INTERIOR
Alisson González
1
Voyeur
Cada día tengo que agregar más aguardiente a mi café. Si no fuera por eso y por las dos pastillas que tomo para la ansiedad, no sé cómo podría soportar al vegetal que tengo como marido. Ahí está otra vez metido en su celular, viendo sus tik toks de mierda de peladitas que mueven el culo. Yo no le envidio nada a esas viejas, tengo tetas rozagantes y nalgas firmes y suaves.
La gente cree que a los treinta años a una mujer se le acaba la vida, pero no, mírenme a mí, treinta y siete, y sobrada compito con esas peladitas. Pero es que seamos sinceros, qué flojera volver a salir con gente, eso de que cómo te llamas, estudias o trabajas, qué te gusta hacer, no, eso ya no es para mí, ya no quiero volver a ese mercado de pieles. Además, me imagino a las arpías de mis amigas diciendo: Pobrecita, la dejó el marido, y anda por ahí buscando uno nuevo. Noooo, eso sí que no, prefiero aguantarme a la papa tik tokera que tengo en la cama.
Pero no deja de ser un fastidio; ha hecho mi vida insoportable. Ni siquiera puedo ver un programa de televisión, porque él siempre está ahí, atravesado viendo deportes. Hay que decir que se cree futbolista, y que hace parte de un equipo de rodillones, pero no sabe jugar y estoy segura de que ni siquiera entiende lo que dicen los comentaristas. Pero ahí se la pasa, con sus partidos de fútbol y subiendo estados a sus redes sociales, copia de lo que dicen otros y supone que es interesante. Aparte del fútbol y los deportes, ahora se le dio por ver series de Netflix, se siente de mejor estrato y hasta intelectual. La cuenta se la robó a una hermana, y todos los días anda asustado de que ella cambie la contraseña de acceso. Dice que un día va a dar un golpe tan inteligente como los de La casa de papel. Pobre, el cerebro no le alcanza para eso, pero bueno, por lo menos mata las horas sin mucho ruido. Ahora está en modo Mentes criminales y la única mierda que ve son documentales de asesinos seriales. Hay que estar alerta, dice, porque uno nunca sabe. No me queda claro si le teme a un posible asesino, o si cree que él es uno potencial.
Del sexo qué puedo decir, tiene buena verga, se mueve bien, pero eso también cansa si no hay conexión con el cerebro. Hace rato que sólo tiramos para que se satisfaga él, cuando está adentro yo me hago la que disfruto para que se venga rápido y me deje dormir. Me parece que se ha dado cuenta, porque últimamente ya ni me toca. He revisado su celular (rutina diaria que cumplo hacia las 3 am, cuando está dormido) y he encontrado que busca porno unas seis veces al día, entre un asesino en serie y otro se va dando satisfacción, y la verdad me importa un pepino que lo haga. Eso sí, procuro hacerle sexo oral, escrito y lo que quiera, unas tres veces por semana, para que sienta que todavía lo deseo y no se vaya a buscar en otro lado lo que no se le da en casa.
Revisarle el celular me ha servido para saber qué le gusta. Ve porno de jovencitas pelirrojas y tetonas y yo de eso no tengo nada. También le gustan los de tríos y orgías. Siempre he sabido que esta vida que compartimos no es la que él hubiera querido, que se quedó conmigo porque le tocó y luego lo fue cogiendo la costumbre. A mí me pasó algo similar, ¡claro que hubiera podido conseguir a alguien mejor!, o al menos un sugar que me mantuviera, pero ahora ya es tarde para eso. Aquí estamos, como dos ratones atrapados en la ratonera que nosotros mismos hemos creado, mirando cómo se nos va la juventud por la ventana.
Y es que eso del amor dura muy poquito, antes no nos despegábamos para nada. Yo era feliz haciéndole barra en sus partidos de fútbol aunque le tocara en la banca, o entrara a la cancha a hacer el ridículo. En estos once años que hemos estado juntos, solo ha metido dos goles y todavía me los canta como si fueran una gran hazaña. Ya no me invita a sus partidos y para mí resulta conveniente, entre menos tiempo tenga que verlo y aguantármelo mucho mejor y ahora que está entrenando todos los días llega cansado, a dormir, y no tengo que verlo de zombi en el celular. Nos hemos ido convirtiendo en dos contrarios: yo salgo muy temprano y solo veo un bulto inerte en la cama, y cuando él llega tarde en la noche yo ya estoy dormida. Mejor así.
2
Reencuentro
Hoy he abusado del aguardiente y las pastillas. Tomo una tras otra y las paso con un trago doble. Estoy ebria de pastas y licor. Siento que se me cierran los ojos, caigo en un desfallecimiento que se parece a la muerte, pero no lo es.
Despierto, veo el bulto de su ropa en mi cama, aparentando que es él. Así disimulo su ausencia, así me engaño. Al fondo de la sala está el televisor en el que se la pasaba viendo fútbol, inútil ahora que nadie lo prende. Me levanto, voy al baño y me veo en el espejo. Han pasado dos años desde que se fue, dijo que iba a un entrenamiento y no regresó. He vivido en un limbo todo este tiempo. Tengo arrugas, las tetas caídas, y treinta y nueve años. El trago le ha hecho daño a mi piel. Estoy fea y sola.
El amor que por él sentía se marchitó, se convirtió en mis adicciones, monstruo que se apoderó de mí. Sé que fue siempre un ser egoísta, un narciso, un parásito, pero lo extraño.
¿A quién quiero engañar?, estas últimas palabras son pura mierda. Nunca lo amé y no lo extraño. Quise creer que lo amaba, mostrarme como víctima ante el mundo, gocé del morbo de los que se alegraron al saber que yo estaba pasando mi duelo, pero a mí me da lo mismo un bulto de ropa en mi cama, o su presencia. Igual, ya todo estaba perdido. Me lo imagino oliendo con desagrado mi aliento aguardentoso en las mañanas, sintiendo con asco mi boca hambrienta en su pito.
Levanto la ropa de la cama y veo lo grande que es. Duermo en una cama-desierto del Sahara. Sigo durmiendo en mi esquina. Ya nadie me pregunta por él, nadie quiere saber nada, en cambio yo quiero que todos se enteren de que estoy sola, ya no me interesa lo que piensen mis amigas, total, a todas las van a dejar. Sonrío.
Una mujer de treinta y nueve años, eso soy. ¿Qué me depara la vida? Me pondré a coleccionar gatos y vibradores. A escribir un libro sobre cómo ser una mujer rota que sobrevive a una ruptura. Me pondré a ver series de psicópatas. Aún no sé qué voy a hacer, y no me importa. Ya no necesito fingir nada, no necesito mamársela a nadie, y mucho menos regresar al mercado de pieles. Solo quiero ser yo, hasta donde pueda.
* * *

EL FAUNO
Salma Henao
Una prueba positiva y la cuota inicial de una casa en un barrio de interés social, fueron suficientes para que la joven pareja se decidiera a dar el sí. Nadie se preguntaba porqués. Ni los novios, ni los padres, ni los familiares, ni siquiera el cura tuvo interés en indagar las razones que sustentaban aquella decisión irrevocable.
Cuando llegaron a la casa, cuya cuota inicial había sido parte del regalo de bodas, Belén García, ahora de Martínez, tenía tres meses de embarazo y diecinueve años. Había terminado el bachillerato, sin excelencia, pero sin faltas. Ella era una joven tímida, de pocas palabras y no muchas ideas. Tenía la cara dulce y las intenciones ausentes. Era obediente y sumisa.
Saíd, era un joven de veintiún años, hombre de pocas palabras y menos amigos. Saíd estudiaba administración de empresas y empezaba sus prácticas profesionales. Era una pareja, joven, sí, pero con un futuro lustroso en el horizonte. Al menos eso dijeron todos los invitados a la boda, una pareja con todo a su favor.
El bebé nació hermoso, era sano y gordito, era la adoración de Belén. Sus ojos cafés, grandes como soles, resplandecían de inocencia y paz, tenía dos manitas regordetas y dos piecitos tan grandes como el índice de su madre, era un muñeco. Su muñeco. La única preparación que Belén había tenido para asumir las labores de ser madre y llevar una casa había sido su propia experiencia familiar. Una madre ausente y un padre abusivo. Los días se le iban entre los pañales y la comida.
No paraba nunca, aunque lo único que hacía era estar en casa. Lidiando con todo. Saíd por su parte, había pasado el embarazo en su oficina, estrenándose en su cargo, salía temprano y llegaba tarde, no solo porque su trabajo se lo exigiera sino porque, él mismo, así lo prefería.
Lo bautizaron pronto por recomendación de las abuelas —no vaya y le caiga un mal de ojo—. Emiliano García Martínez, así lo llamaron.
Belén le enseñó a comer, a caminar, le enseñó a usar el baño y a dejar los pañales. El niño crecía radiante, entre los cuidados de su madre y la ausencia de su padre, Emiliano crecía de mejillas rozagantes, de mirada atenta y al igual que sus padres, de pocas palabras. Cuando Emiliano tuvo edad suficiente, sus padres lo anotaron en un jardín. Belén se encargaba de llevarlo y traerlo. Seguía con la casa y la vida sin que le quedará mucho tiempo para pensar en ella. Lo llevó por primera vez a la escuela y los siguió llevando hasta cuando pudo.
Emiliano tenía alrededor de seis años cuando su madre empezó a verse pálida, a sentirse cansada, a comer poco y vomitar mucho. Ella llegó a pensar que quizá estaba embarazada, otra vez. Aunque la pregunta habría sido ¿cómo?, o ¿de quién? Una tarde Belén tuvo que llamar una ambulancia, se sentía muy mareada. Emiliano estaba con ella.
Cuando la ambulancia llegó, Belén estaba casi desmayada en una poltrona de la sala con Emiliano sosteniendo su mano. Así estuvo la madre entre el hospital y la casa hasta que un día Belén no regresó. Emy como le decía su madre de cariño, tenía trece años.
Desde entonces o quizá desde antes Emiliano se encerró en sí mismo, las preguntas de siempre se acumulaban en su cabeza que en ocasiones sentía estallar. Unos años antes de que Belén enfermara, Saíd, había iniciado una rutina nocturna. Una vez se percataba de que Belén dormía, se dirigía a hurtadillas a la habitación de Emiliano para hacerle caricias incómodas en lugares que su madre le había dicho que eran privados.
Con las visitas de Saíd, Emiliano, que seguía siendo un niño hermoso, empezó a sentirse extraño, se sentía sucio, feo y su sentimiento era reforzado por los reiterados rechazos de su madre. De pronto, ella había empezado a mirarlo con desprecio, a tratarlo como a un animal. “Saca las manos de ahí, baja las patas de la cama, no me toques”. También había dejado de acompañarlo para dormir, y al poco tiempo comenzó con el cansancio y la inanición. Ella no dejaba de amarlo, pero sabía que su hijo ya no era el mismo.
De tanto sentir que su madre lo aborrecía, Emiliano empezó a ver que era otro, uno con cachos, con patas, con cascos, con chivera y excesivamente peludo en el pecho. Emiliano ya no quería que la gente se le acercara, su madre le decía que olía a chivo mojado, a cabra. Con la muerte de su madre la cosa no se puso mejor.
Emiliano continuó yendo al colegio a pesar de las burlas de sus compañeros, el rarito lo llamaban, pasaba los descansos trepado en las copas de los árboles para que nadie lo viera. Pasaba más tiempo en los videojuegos que ocupándose de la vida, los amigos o los deportes. A veces, incluso los videojuegos le producían tedio y los seres humanos casi siempre aborrecimiento; a excepción de algunas mujeres por las que sentía un impulsivo deseo carnal, por lo que al final terminaba, también, sintiendo asco por ellas, por el resto de la humanidad, por sí mismo y por las cosas de la vida humana que le resultaba insulsa e inútil. Pero por nadie en el mundo sentía más repulsión que por su padre.
Una tarde que regresaba caminando a casa, había visto en el parque a un niño con su padre, o eso le había parecido, el señor sostenía al niño en el regazo mientras el niño chupaba una paleta de limón, la imagen lo sacó de sí mismo, como un golpe del tiempo le trajo a la memoria la imagen de un hombre adulto haciéndole felación a un niño. Por un segundo, Emiliano se sintió loco, inmundo, tal como lo veía su madre. La imagen se volvió recurrente en sus sueños, y no podía distinguir si soñaba o recordaba.
Esa imagen había hecho que sus sentimientos hacia su madre se llenaran de un resentimiento pútrido. Una rabia añeja, ¿cómo podía haberlo abandonado, había preferido morirse que enfrentarlo? Su padre era un desastre, después de la muerte de su madre gastaba más dinero en licor que en comida, traía cualquier tipo de mujeres a la casa, incluso algunas habían intentado insinuarse con él, ¿por qué no se había muerto él?, quizá habría tenido chance de ser feliz si le hubieran permitido quedarse con Belén, pensaba mientras recogía botellas vacías de la sala.
Era lo que hacía Belén. Se pasaba el día recogiendo los desastres de Saíd. Si él tiraba un vaso, ella lo recogía, si él insultaba a un vecino, ella iba a disculparse con una torta recién horneada por ella misma. Ya empezaba a olvidarse de ella, mientras, su padre hacía de todo una mierda. Emiliano, conteniendo su deseo asesino, se refugiaba entre páginas obscenas y videojuegos. La masturbación lo mantenía suficientemente ocupado, era su forma de evadir el odio asesino hacia su padre, y también cosas de la adolescencia.
Era un estudiante regular, de esos que se sientan al final de la clase, de esos que no hablan, que hacen lo mínimo necesario para no reprobar y todo lo necesario para no ser notados, sentía el peso de su historia como unas patas de cabra, ya era suficiente con tener que lidiar consigo mismo, como para llamar adicionalmente la atención de un público por el que no era bien recibido. Emiliano no soportaba el contacto humano, no soportaba los olores de las personas, el sonido de las voces que se le hacían chillonas e intolerables.
Por fortuna para él los años pasaban y su padre se hacía viejo, los excesos ayudaban con el deterioro, eventualmente moriría, pensaba para sí mismo y eso le daba paz. Una tarde durante su último año escolar, cuando regresó del colegio, encontró a su padre inconsciente en el sillón de la sala, con una botella de licor a medias sobre el suelo. Solo se percató de que ya no respiraba a la mañana siguiente, cuando al salir para colegio notó que su padre no había cambiado de posición. No era la primera vez que se intoxicaba hasta caer inconsciente, pero eventualmente se levantaba y salía a trabajar.
Se sentó en la sala y dejó que todo el dolor de su infancia inundara la casa, esa casa que ahora era suya. Lo golpeó, lo zarandeó, por primera vez pudo desahogar su furia, lo insultó, lo culpó por la mierda de vida que tenía. Luego de un rato llamó a la policía, le dijo que lo había visto en la mañana cuando salía a su clase. Nadie más lloró por Saíd, del trabajo mandaron un arreglo y se ocuparon de los gastos funerarios. A Emiliano, que aún era menor de edad, le quedó una pensión, que no pagaba las culpas, pero en algo compensaba los gastos.
Con el paso de los años él dejó de recordar quién era o quién había sido. Dejó de recordar con exactitud quién había muerto primero en aquella casa. Quizá todos murieron al tiempo, la noche que por primera vez Saíd había entrado a su habitación a hurtadillas, o quizá todos reposan aún en algún rincón de esa casa que ahora se sostenía medio derruida, invadida por la maleza que había ido coronando los espacios, reemplazando las alfombras y las paredes por musgo y fango.
Ahora podría vender la casa, ahora podía sentir que por fin la vida empezaba. No esperaba ser normal, estaba seguro de que ya nunca sería alguien común. Pero, al menos, ya no tendría que volver a verlo. No esperaba encontrar el amor. Quizá interrogar a la luz de sus recuerdos los impulsos de su deseo lo llevasen alguna vez a encontrarse pleno frente a sí mismo, frente a su espejo.
* * *
MIS SALVADORAS
Mayerly Contreras
Estaba yo en la tranquilidad de las calles de mi querida ciudad, vagaba libre sin preocupaciones, sin reglas, sin amo, no conocía horarios, ni muros, ni la soledad. Hay quienes argumentan que mi vida corría peligro, yo solo tomé los riesgos necesarios, nunca fui más allá de eso, al contrario de mis verdugos que siempre están cruzando la línea. Fui herido en batallas por territorio, a lo que sobreviví solo con algunas cicatrices, pude ser envenenado por el enemigo, pero no fue así, aunque las calles eran peligrosas siempre tomé mis precauciones al cruzarlas, y no intimé con quien creí podía lastimarme. Como ven llevaba una vida simple en libertad, no necesitaba ser salvado por algún héroe.
Aquel día llovía a cantaros y las gruesas gotas golpeaban el asfalto, los trancones hacían enfurecer y cambiar los rostros de los humanos, me apresuré a resguardarme, sentí que alguien me observaba, a lo lejos divisé mi refugio, apresuré el paso, justo en ese momento oí los pasos acelerados del desconocido que se aproximaba chapoteando, me lancé al escondite que creí sería mi salvación, pero este individuo se abalanzó sobre mí, lancé mi estrategia de defensa, mordidas, rasguños, alaridos, pero no había nada que hacer, ahora era su rehén. Luego de luchar durante varios minutos, fui sometido; ambos estábamos empapados, por fin lo vi a los ojos, era una gorda mujer, el agua se deslizaba por su frente y sus brazos eran fornidos, entendí por qué logró vencerme, su cabello estaba descuidado y su cara dibujaba una macabra sonrisa de satisfacción.
Me subieron a una camioneta, de inmediato percibí el olor de quienes seguro habían sido sus anteriores víctimas, incluso había sangre, en ese momento presentí mi final, agitado observé a mi alrededor, había otra mujer, en extremo delgada, volteó su mirada hacia mí, la lluvia había mojado sus lentes, se los quitó y limpió con el borde de su camisa, vi por segunda vez esa macabra sonrisa de satisfacción. Condujeron unos veinte minutos a través del trancón, su expresión había cambiado estaban molestas y decían palabrotas, por un momento parecieron olvidarse de mí. De pronto detuvieron la camioneta, de nuevo esa sensación, presentí mi final. Se bajaron rápidamente, aún llovía, la gorda abrió la puerta de atrás y sin pensarlo se abalanzó sobre mí, de nuevo lancé mi ataque de mordidas, rasguños y alaridos, pero fue inútil, me agarró por el cuello y ya nada pude hacer. La flaca ya había abierto la reja, a toda prisa me arrastraron por un pasillo y me lanzaron dentro de un pequeño salón. No habría podido adivinar lo que vería y viviría. Había alrededor de unos veinte allí conmigo, algunos tenían buen aspecto, otros por el contrario estaban flacos, se podían contar sus huesos, sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, pero hubo uno en especial que me que erizó la piel, su cara no tenía nariz, parecía que alguna extraña enfermedad se la había carcomido. Me apresuré a alejarme hacia un rincón, pues parecían asustados y me amenazaban con sus largas garras y afilados dientes. Permanecí en aquel rincón, parecía que mi cabeza iba a explotar, no supe qué hacer, me entregué a la desesperación, empecé a dar fuertes e incesantes alaridos.
Casi después de media hora oí un fuerte grito y un golpe en la pared, por la brusquedad del golpe adiviné que lo había propinado la gorda. Lograron silenciarme solo por un instante, la tristeza y la desesperación se habían apoderado de mí, y empecé de nuevo con mis alaridos, ahora ahogados por la tristeza. Así transcurrí hasta el final del día, al iniciar la noche, tal vez sobre las siete, se abrió la puerta, en ese momento me silencié, entró la flaca traía consigo una taza con alimento y otra con agua, las dejó frente a mí a una distancia prudente, lamento tener que decir que yo temblaba de miedo, mientras tanto la gorda observaba desde la puerta, salieron, cerraron la puerta y minutos después oí cerrar la reja. Esa noche no comí, no bebí, no dormí.
Al día siguiente en la mañana, a eso de las nueve, sentí que la reja se abrió y en un instante las vi paradas en la puerta, comentaron algo entre ellas, no entendí lo que decían, pero advertí que estaban planeando cuál sería su siguiente paso. Vieron las tazas llenas, me acercaron la comida, me rehusé a tomarla, les hice saber que no la tomaría, entonces le dieron comida y agua a los demás y salieron. Ese día transcurrió entre mis alaridos sollozantes y sus fuertes gritos y golpes en la pared. Al entrar la noche aparecieron una vez más, me ofrecieron comida y agua, pero me rehusé, sirvieron comida y agua a los demás y salieron, esa noche tampoco probé bocado, me vi forzado a tomar agua, mi garganta estaba seca de tanto lamentarme. En la noche me percaté de que los demás habían tomado sus alimentos y agua, y que parecían tranquilos. Mi mente, tal vez por la esperanza de un buen futuro me trajo un pensamiento, que tal vez ellas eran buenas, luego debido al cansancio me dormí.
Un día más en aquella prisión. Me desperté hambriento y resuelto a huir por los medios que fueran necesarios, de nuevo se abrió la reja y la puerta, ellas estaban allí paradas observándome, sabía que planeaban algo, traían una mejor comida, todos a mi alrededor se alborotaron pidiéndola, pero ellas la acercaron y la dejaron frente a mí, su olor me hacía agua la boca, estaba fresca, tibia, parecía cocinada por algún gran chef, por un instante tuve una gran pelea dentro de mí, tomarla o no tomarla, el hambre que sentí en ese momento fue infernal, y en un abrir y cerrar de ojos estaba allí atragantado comiéndola. Devoré el plato completo, parecía un animal, al terminar la conciencia me recriminó, pero no hubo tiempo para más lamentos, un abrazador sueño se cernía sobre mí, tomó el control y al cabo de diez minutos perdí la conciencia.
No supe cuánto tiempo estuve así, el despertar fue extraño, y un poco doloroso, estaba totalmente desconcertado. Con el pasar de los minutos me recuperé totalmente, todos me observaban de manera extraña, como si percibieran que algo muy malo me había sucedido. Tomé el control de mí, entonces me percaté que había sido mutilado. Nunca pensé que semejante atrocidad pudiera ser siquiera imaginada, pero allí estaba yo, sin testículos. Los días siguientes fueron de agonía, no permití que nadie se me acercara, comí y bebí solo porque estaba decidido a escapar.
Ayer encontré la oportunidad, ellas tuvieron visita, un hombre y una mujer flacos, entraron junto con ellas, parecían tener una conversación muy entretenida, vi la puerta abierta y sin pensarlo dos veces hui despavorido tan rápido como mis patas lo permitieron, la reja estaba abierta, salí, vi y olí las calles de mi ciudad, mi corazón se aceleró, fui feliz, fui libre.
Los cuatro individuos me persiguieron, logré evadirlos varias veces, les advertí que sería una pelea a muerte, la gorda y el flaco lograron acorralarme en una esquina, me enfrenté con toda mi fiereza a la gorda que intentaba tomarme por el cuello, cuando ella me agarró desaté toda mi furia, ataqué indiscriminadamente la herí en un brazo y una pierna. Contrario a lo que me esperaba, ella pareció llenarse de adrenalina, de un solo envión me levantó del suelo y corrió en dirección a mi prisión, fueron unos pocos segundos, pero sentí la muerte cerca, se me cortaba el aire, me estaba ahogando, rogué que me soltara, justo en ese momento sentí que me colocaba sobre el piso, volví a respirar, la conciencia volvió a mí, y reconocí mi celda, hubiera preferido estar muerto.
He recobrado mis fuerzas, he decidido que solo viviré para escapar.
* * *

ENTRE LA NIEBLA
Oscar Soler
El mundo tiene dientes
y te puede morder con ellos las veces que quiera.
Stephen King
I
Cortó un trozo de zanahoria con la navaja y lo puso dentro de la jaula; luego se terminó de secar el cabello frente al espejo y se vistió sin ninguna prisa. Se puso el jean, las botas, y por último una camiseta negra y una chaqueta de cuero del mismo color. Yo lo miré desde la cama sin decir una sola palabra. Era la trigésima fotografía mental que tenía de Leo; las había estado acumulando desde no sé cuándo igual que las hermosas notas de una canción.
—Cómo le parece, primo, me lo regaló una noviecita que tengo por ahí —dijo, mientras acariciaba al hámster con el dedo índice.
Después, volvió al espejo y se engrasó el pelo con algún tipo de gel con aroma a jabón de baño.
—Y… ¿cuándo se devuelve al pueblo, primo?
—La otra semana —le respondí—. Solo vine por unos días.
Leo tenía veintidós años y los nervios de un joven rudo y lleno de una esencia que, bien visto, podría ocultar las costumbres y rasgos marcados de un campesino. Me sentía tentado a describirlo como un joven impetuoso, con mucha pericia, además de reservado.
Yo, siete años menor que él, sin aquella sonrisa blanda que dibujaba bajo su precioso lunar, lo admiraba con ojos de niño, como quien admira a un ídolo o a un cantante de alguna de esas bandas americanas. Quería captar su esencia, su porte duro, erguido, las formas de su rostro, su barba rojiza; incluso su deforme y rosácea cicatriz que le caía del hombro izquierdo. Pero, sobre todo, me extasiaba su arrojo, su prematura seguridad tan escasa en los hombres a esa edad.
—Voy a salir, primo, ¿me acompaña? Debo recoger unas cosas que encargué en el barrio La Florida.
—Sí —contesté, luego de pasear la mirada por cada uno de los pliegues de su chaqueta. Le entallaba de forma perfecta.
Miré hacia la pared donde estaba el afiche de Axel Roses luciendo una camiseta de Mickey. Casi siempre sonaba en Radioacktiva en horas de la noche.
En el muro opuesto a la ventana, había un pequeño cuadro de una virgen que no conocía, la cubría un delgado vidrio ajustado por un marco en madera, y en la esquina inferior de este, entre la madera pulida y el cristal, se inclinaba una vieja fotografía de Leo en la que vestía un saquito a cuadros y una camisa de cuello ancho. Algo llamó mi atención, claramente no era el hecho de que la foto estuviera puesta allí, sino su rostro lampiño y macilento, sus ojos llenos de una obsesiva y casi que enfermiza ambición. Alrededor de estos, se irradiaba un brillo tenue que apenas dejaba ver, quizá, un poco de miedo, pero también de melancolía.
Leo se agachó y se desdobló la bota del pantalón, acto seguido, abrió el cajón del closet y sacó un pesado revólver que tenía envuelto en una camiseta.
—Y ahora, el tote —dijo como pensando en voz alta.
Revisó el tambor y enseguida se lo metió en la pretina del pantalón, al lado izquierdo.
Me incliné para ver más de cerca el revólver, sintiendo una extraña atmósfera, más que de pánico, de dominio y superioridad. Su color centelleó con la luz del bombillo, fundiéndose en mis ojos con un raro hechizo. Entonces, el primo lo cubrió con la chaqueta y se miró al espejo por última vez.
Afuera, la noche estaba fría y se sentía un olor a pólvora.
II
Leo miró el reloj, faltaba un cuarto para las siete. Pidió una Pony Malta en la tienda del parque y la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Ambos salimos en dirección a La Florida, seguimos hasta Viña del Mar y de ahí al Parque de los Ángeles y al semáforo de la 92. Las calles estaban llenas de vendedores y música de diciembre.
—En esta misma esquina mataron al Payaso el año pasado —dijo.
—¿Al Payaso?
—Sí, un sicario del barrio; a ese si no le temblaba el culo, si tenía que matar mataba, no se ponía con pendejadas. En esta ciudad es prohibido ser campesino, primo, le toca a uno avisparse.
Me quedé en silencio, imaginándome el rostro del tipo ese; sin embargo, pensaba en lo rápido que el primo se había olvidado del pueblo, de los amigos y del trabajo en la finca de don Silvino.
Me atravesó un sentimiento de nostalgia.
Leo sacó la Pony Malta y le dio un largo sorbo. Luego, me confesó que las cosas no le habían salido muy bien en este año, pero esperaba más del siguiente. Movió la cabeza en gesto de negación. Así, fuimos llegando al parque de La Florida donde nos cubrió un aire denso mezclado con el humo de los carros y la pólvora que anunciaba la nochebuena.
Yo llevaba las mejillas rojas del frío.
Avanzamos tranquilamente por una senda larga y oscura, al punto de escuchar, cada vez más, el silencio y, en este, el sonido de nuestros pasos. Me gusta el silencio, siempre lo he disfrutado, pues me inspira, y en eso sí nos parecemos con el primo Leo. Él tampoco es un hombre de muchas palabras, dice lo que tiene que decir y punto.
—¡Mire esa chamarra, primo! ¿Le gusta? —me preguntó, señalando a un joven que marchaba a lo lejos con una chaqueta de cuero.
De su boca salió una espesa vaharada.
—Esa debe valer un montón —le respondí.
—Bueno, ese tampoco tiene cara de rico.
Sacó la botella de Pony Malta y la bebió hasta el final.
Cuando le pregunté si faltaba mucho para llegar, levantó la mano y señaló un punto. Supuse que estábamos a una o dos cuadras.
De repente, salió disparado hacía el final del sendero, al claroscuro que recibía la primera luz de la calle. Me sobresalté. Antes había dicho:
—Espéreme aquí, primo, no se mueva.
Yo, sin embargo, me deslicé tras sus pasos pensando en que algo malo pasaba, y en menos de nada lo alcancé, pero, ¡santo Dios!, escuché un rumor, vi un movimiento, un forcejeo… ¡cómo es que…! Era el muchacho de la chaqueta de cuero. ¿Será posible? Leo lo había despojado de esta.
—Es un préstamo mi hermano —le dijo en tono amenazador.
No vi que le apuntara con el revólver, tal vez lo llevaba camuflado y lo hizo sin que yo me diera cuenta. El muchacho permaneció firme, inmutable. Yo en cambio temblaba, se me puso la carne de gallina y me sentí como el peor de los criminales. A ello se sumó un sudor frío que me escurría por el pecho.
—¡Esto es suyo, primo! —dijo, y me entregó la chaqueta.
Lo miré atónito.
De pronto, en un cruce de miradas, dimos la vuelta y el hombre se echó a correr dando gritos.
—¡Jorge! ¡Jorge…!
Y, como si tuviesen listo un contraataque, escuchamos resonar una motocicleta a lo lejos.
—¡Son de la olla! —gritó Leo—. ¡Corra, primo, corra!
La tierra pareció abrirse a mis pies, sentí un impulso frenético que me puso en carrera al instante. “De la olla”, repetí mentalmente.
Salimos del parque y, a toda velocidad, tomamos la calle en dirección contraria. Una energía sobrenatural me asaltó, un miedo espantoso que no había experimentado antes; no obstante, se añadía una sensación de angustia y de vacío en el estómago.
La motocicleta resopló detrás de nosotros, y, entonces, un disparo relampagueó en mi oído y chocó contra la pared.
Desafié mi valor como pude; aun así, sentí que no avanzaba y todo parecía ocurrir de forma lenta. Vi que Leo se alejaba cada vez más y mis pies se hundían en el pavimento.
—¡Corra, primo, más rápido! —siguió gritando.
El aire se hacía pesado. Respiré violentamente y apreté el paso, corrí y corrí con el último aliento.
Vino otro disparo.
Esta vez me deslicé rápidamente por la pared e intenté colarme en una tienda. “Este es el camino, sí, el camino a la muerte”, dije para mis adentros. Debía tener el rostro pálido, sin una gota de sangre.
En poco, habría de quedarme rezagado. Leo se detuvo de ipso facto, puso su mano en mi espalda y me dio un brusco empujón hacia adelante. En eso, sonaron dos disparos seguidos.
A unos veinte metros, en la esquina, se encontraba estacionado un viejo camión de acarreos, un Ford carpado. Lo visualicé, corrí hacia allí y me tiré debajo. El pecho me subía y me bajaba contrayéndose en cada respiración, mientras las gotas de sudor me escurrían por la frente. Escondido, miré la escena desde abajo con el único ángulo que tenía. Leo se agazapó tras la esquina, puso una rodilla en el piso y sacó el revólver. El cañón, largo y macizo, refulgió con la luz mortecina de la noche.
Fue cuando, sin más, asomaron dos hombres en una motocicleta blanca. El conductor llevaba puesta una camisa de flores. Su cabellera larga y rubia se agitaba con el viento, descubriendo un rostro delgado y de rebelde juventud. Tenía los primeros asomos de barba en el mentón. El otro venía de negro, blandiendo una pistola en su mano derecha, al tiempo que sus ojos buscaban el blanco. De tal modo, con una serenidad casi inhumana, Leo levantó su mano y apuntó hacia los atacantes con una maniobra certera. Le atravesó el pecho al rubio con el primer disparo. Luego vino el segundo y el otro… Disparó tres veces sobre los perseguidores y allí se quedó, clavado en la misma posición hasta ver chocar la motocicleta contra el parachoques del Ford carpado.
Sostuve la respiración durante unos segundos. Los tipos de la motocicleta, cayeron cerca de la acera, a dos metros de mi cabeza; ambos quedaron aprisionados bajo la máquina.
Leo se levantó y se acomodó la bota del pantalón como habría de hacerlo frente al espejo. Un lamentable hilo de sangre escurría por el dorso de su mano. Sin embargo, rengueando se movió hacia los atacantes y apuntó por segunda vez. Yo ya no podía verle sino las piernas, pero la sombra del arma fundida en sus manos y sus brazos tensados como barras de hierro, se proyectó en el suelo igual que un espectro. Lo imaginé con un extraño destello en sus ojos y una expresión terrible.
Ya no pertenecía a ninguna de mis fotografías mentales.
“No vayas a llorar esta vez”, me dije, como si un súbito estallido de recuerdos me nublara. Estaba tirado boca abajo y con el mentón sobre los brazos, semejante a un niño que mira oculto bajo la cama.
Pronto, llegaría a mis oídos un leve sonido, un resuello de anciano moribundo, proferido en torno al miedo y a la desesperación. Se trataba del rubio, tenía los labios lívidos y me observaba fijamente en la dudosa luz, suspendido en su propia agonía. Era un triste y acobardado semblante que parecía rosar el mío o, incluso, el de aquel niño de la fotografía en el cuadro de la virgen. Estaba tocado por un bálsamo de amor materno, pero su fisonomía, era tan solo un fantasma con ojos de miedo y de melancolía.
—Lo siento, lo siento, no sabía nada —susurré.
Y nos quedamos viendo uno al otro como lo que éramos, un par de desconocidos que se encuentran por primera vez. En pocos segundos, me vino un irrefrenable impulso de huir, de escapar de aquella madriguera. Miré hacia un lado, hacia el otro y me arrastré como pude hacia la parte trasera del Ford; me levanté y caminé en dirección a la esquina sin mirar atrás. Terminé, para mi sorpresa, a orillas de un caño, a cielo abierto, donde los indigentes suelen refugiarse en la noche. Ni una hebra de luz se percibía allí.
Quise aclarar mi pensamiento, mis sentidos, afinarlos como aquel que afina la vista para ver entre la niebla; sin embargo, de alguna parte, llegaba a mis oídos un leve sonido, un tintineo que irrumpía el silencio momentáneo. Me detuve, vacilante, con las piernas todavía temblorosas, luego agaché la cabeza y vi que era la cremallera de la chaqueta, esa cosa maldita que aún permanecía en mi mano, la que sonaba.
Una ráfaga de viento me golpeó en la cara.
—Bueno —dije—, la noche aún no termina y hace frío.
Me la puse.
Entonces, a lo lejos, en la penumbrosa noche sonaron tres disparos. O quizá solo eran las primeras tandas de pólvora anunciando la nochebuena.
* * *

NOTAS BIOGRÁFICAS
CRISTHIAN REYES OLIVEROS. Tunja, Boyacá, 1994. Es profesional en Trabajo Social, se desempeña como columnista del medio de comunicación digital Al poniente. Fue ganador de la convocatoria de la Editorial colombiana ITA EDITORIAL del mes de agosto de 2021 con su cuento Cabuto, que desarrolla temas en torno a la ciudad.
YULIETH GONZALEZ ZEA. Duitama, Boyacá, 1996.Administradora turística y hotelera, guía profesional de turismo y escritora. Actualmente es la coordinadora editorial de la revista literaria Burdelianas Poetry. Algunos de sus poemas y artículos de prensa han sido publicados en diferentes medios. Es la directora de Boyacá Turístico, agencia consultora en turismo y marketing digital.
DIANA RUIZ. Tópaga, Boyacá, 1999. Licenciada en Psicopedagogía. La literatura ha sido un camino oculto, por el cual transité sin darme cuenta. Ahora es una realidad que emerge donde me reconozco y reconozco a otros. Es un deseo profundo por explorar y crear mundos desconocidos. Mis obras aún son un secreto, espero que un día salgan a la luz.
DANIEL GUERRERO PUIN. Tunja, Boyacá, 1997. Formación académica en Psicología, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Proviene de una familia en donde , desde muy pequeño, se le inculcó un gusto voraz por el arte y la literatura. Ha participado en los talleres de Creación Literaria de la red cultural del Banco de la República.
ALISSON GONZÁLEZ. Bogotá D.C., 1992. Licenciada en Idiomas Modernos y Magister en Literatura. Desde pequeña he expresado el amor por el arte, la pintura, las manualidades, y sobre todo la literatura, que me sirve para perderme en la vida de los demás y escapar de mi realidad. Este cuento es el primero que escribo para otros y deseo que así como yo disfruté al escribirlo, ustedes lo hagan al leerlo.
SALMA HENAO. Bogotá D.C., 1981. Antropóloga con opción en literatura, mención meritoria de la Universidad de los Andes. Estudios de especialización en psicología transpersonal, en Mendoza, Argentina. Magíster en literatura, mención meritoria Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Cuentos y poemas suyos han sido incluidos en antologías y en medios digitales.
MAYERLY CONTRERAS. Pachavita, Boyacá, 1992.Médico Veterinario Zootecnista de la UPTC. Desde la secundaria apasionada por los libros y la lectura, donde participaba activamente en publicaciones para el periódico estudiantil. Mis salvadoras es su primer cuento publicado, donde conecta el mundo de la Medicina Veterinaria con su pasión por la escritura.
OSCAR SOLER. Tunja, Boyacá, 1976. Psicólogo y especialista en primera infancia. Artista y escritor autodidacta. Autor del poemario ilustrado El fantasma tiene rostro, así como de varios textos inéditos, en los géneros de cuento y novela. En su literatura trata los conflictos, las angustias y los deseos del ser humano.