⊂Ο⊃
Selección del libro
TODO PASÓ EN ABRIL

TRANSPOSICIÓN
No creo que ahora esté soñando, pero no puedo
demostrar que no lo estoy.
Bertrand Russell
Soy Tarso Marti Durero y vivo en un pequeño apartamento en forma de L en el último piso de un edificio de 4 niveles, sin nada diferente a cocina, sala, baño y habitación y se llega hasta aquí únicamente por la escalera.
Suelo tener sueños con esta vivienda con alguna frecuencia, y en ellos aparecen balcones, sala de recepción, árboles, colibríes, jardines, manatíes, guitarras y en uno de ellos llegó una maga azul de Sempegua que se quedó a vivir rezando y bailando en una esquina del baño acompañando a una variopinta araña.
Cuando duermo, mi casa viaja a otros pueblos, unas veces a Barranca o Bucaramanga, otras a Chimichagua o Saloa y recientemente vivió una noche de primavera en verano en La Habana con la santera Juana haciéndole un rito de imaginería para exorcizar sus malas vibraciones y otra en la desaparecida Casabe con sus típicos habitantes lanzando desde la iglesia margaritas al aire para luego comérselas.
Acabo de despertarme, pero no sé si sigo soñando y una vez más este sitio es el protagonista de este “cine de las sábanas blancas”. Ahora queda en el décimo piso del ajado edificio donde Picasso distorsionó el sonido para pintarlo en forma de cubos.
Viajo hacia él en un ascensor que cuando llega al octavo, pasa de largo, pero sin avanzar al noveno, sino de nuevo al octavo y sigue subiendo y pasando por el octavo sin llegar al siguiente, como si subiera bajando los escalones de Escher, así que en cuanto se acerca una vez más a pasar por la puerta del repetido piso, yo me lanzo con fuerza sobre ella y caigo en el corredor. Unos 32 segundos después escucho el estruendo de un elevador que, sin peso humano, ha caído sin remedio al suelo levantándome dos centímetros y abriendo un boquete por donde caben todos los dolores del universo y sus lamentos.
Despavorido, alzo vuelo en busca del noveno en busca del décimo, y otra vez la rutina de Escher, otra vez al octavo y subo y llego al octavo y subo y otra vez al octavo y al octavo y al octavo en un desesperante automatismo, entonces recuerdo que mi casa, en esa realidad donde el universo era oscuro y aburrido hasta que Van Gogh lo pintó, está en el cuarto piso, y empiezo a bajar por las escaleras, sosteniéndome de las paredes, llego al séptimo, al sexto, al quinto y por fin a mi destino, rompiéndose por fin el rectángulo vicioso.
Respiro profundo tomando del aire su agua, relajo la mente, respiro otra vez, pienso qué hacer y busco frenéticamente mis llaves en los bolsillos de mi chaqueta, del pantalón, de la camisa, en el suelo y no las encuentro, miro hacia la puerta y las veo pegadas a la cerradura, preguntándome cómo hicieron para llegar hasta allí sin la intervención de mis manos.
Abro, entro, recorro cada espacio, descubro que hay dos piezas nuevas, ahora tiene forma de E, en una de ellas está la maga delirando y la otra tiene la puerta entreabierta, desde adentro sale una voz que me envuelve todo y mi piel se pone erguida, alguien canta con una melodía que no alcanzo a comprender, despacio sigo y veo a una señora cantando en latín mientras baña a un niño, me acerco y me doy cuenta de que soy yo recién nacido, me altero, me muevo, me conmuevo, lloro y mi piel cae vencida. La señora no se percata de mi presencia, como si yo no estuviera ahí.
Su pelo es castaño claro como sus ojos, sobre su cabeza tiene una cofia de monja, su piel es blanca y pecosa, su nariz casi respingada, es perfecta y sus cejas son arqueadas como su boca. Está vestida de blanco hasta sus pies impolutos y en su mentón tiene un lunar de los ocho colores del traje de la Santa Muerte que la distingue de las demás monjas que he visto en otros sueños.
A la derecha de la tina hay un clavecín que acompaña al canto de la mística con acordes góticos. Al lado, una matera con un croto de un metro de alto, del árbol salen azulejos y mirlas con manchas amarillas y hojas verdes por alas, que revolotean por todo el habitáculo coreando el cántico de la señora del lunar con su trinar.
Suspiro para intentar entender esta ambientación que se me antoja medieval por su fondo dorado y santos patronos de la iglesia por doquier, así percibo el olor a rosas de la religiosa y sin saber cómo, recuerdo que huele igual que la única foto borrosa que tengo de mi madre a quien no conocí porque murió en un convento el día en que yo nací y de quien no sé nada, porque la supersticiosa familia que me crio me ha ocultado todo de ella.
En el piso hay un espejo que me atrae y sin pensarlo, me lanzo a él como quien se lanza a una piscina y caigo nuevamente en mi apartamento del piso cuarto.
Quiero volver a seguir escuchando a la mujer que me baña, quiero oler a sus rosas, pero el espejo no me deja entrar, sólo refleja mi imagen agobiada y casi transparente.
Me pregunto en cuál realidad es en la que vivo ahora, cuál es la de verdad, si esta en la que cada instante envejezco camino a la muerte, o esa otra de donde vengo y en donde apenas soy un niño que no sabe quién soy.
Es en este momento cuando llega un ánima mediadora que dice que se llama Lucinda, la miro y descubro que es la maga azul. Me habla con nobleza para que ya no me preocupe por querer saber en dónde estoy, mientras la araña susurra en mi oído derecho que ya no voy a envejecer más, que pronto se desvanecerán mis dolores, así que me siento raro, extrañamente liviano, de un color que no puedo describir, viendo como mis pensamientos salen por mis oídos.
La señora del olor a rosas se acaba de percatar de mi presencia al otro lado del espejo y ha dejado de cantar, abriendo sus brazos sobre el espejo para lanzarse.
Soy Tarso Marti Durero quien ahora mira el reloj. Han pasado 33 segundos desde el momento en que supe que empezaba a delirar acercándome a la muerte, alargándome en el sueño, hasta ser uno.
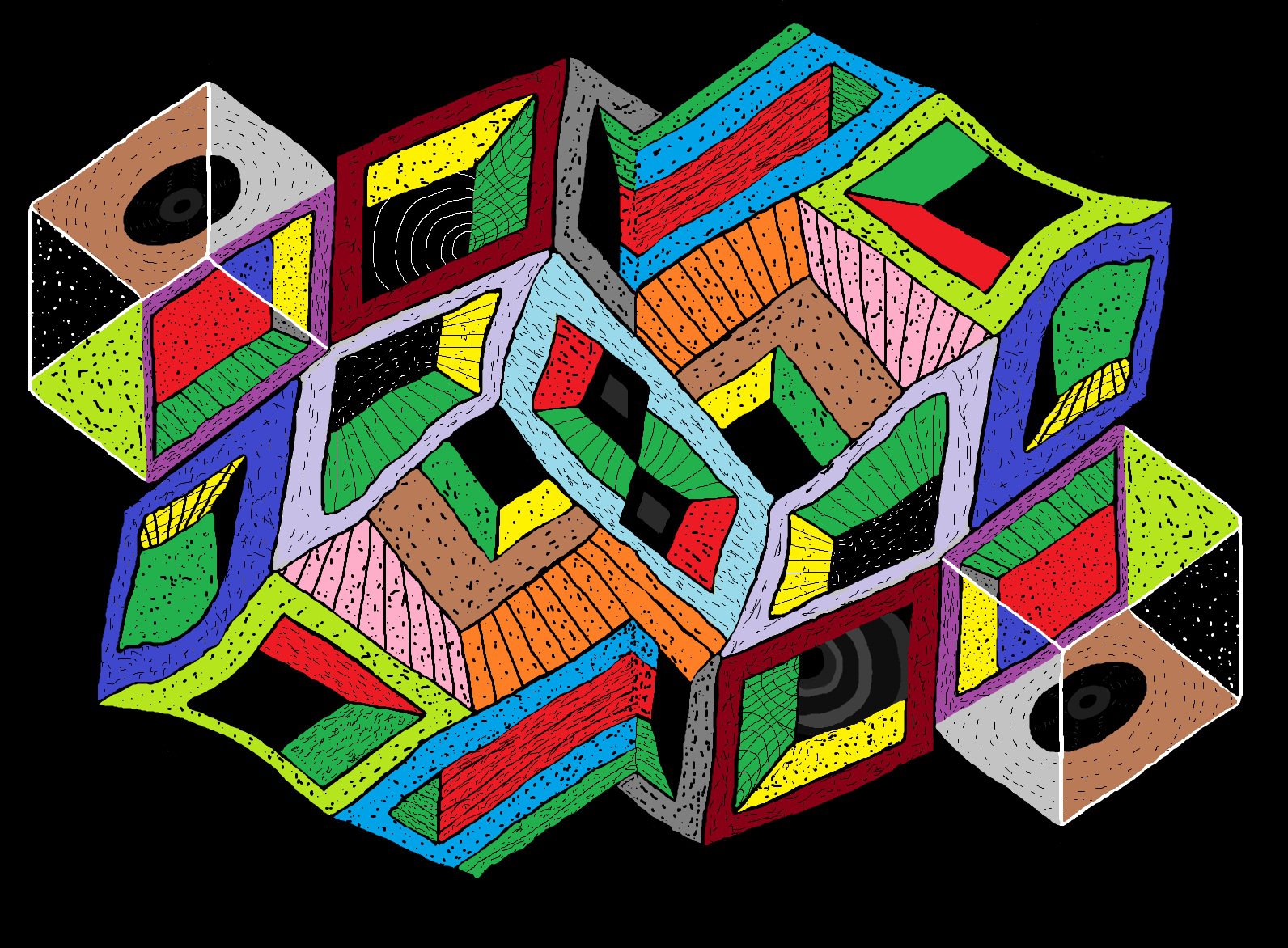
EL ENFERMO
Vive solo y cuando se enferma, se desdobla para ser su propio enfermero.
El enfermo se queda en la cama y el otro va a la farmacia a comprar la droga. De regreso, el ánima de bata blanca se mete en la cocina a preparar una pócima de agua, limón, panela, y jengibre, después va hasta donde su otro yo a darle las pastillas y el menjurje para que se calme tanto dolor de cabeza y de cobija, de piel y de uñas, tanto dolor de pelo en el aire, tanta garganta rota, tanto ojo húmedo, tanta lágrima de madera.
Desde dos rincones, un gato expectante y una araña nerviosa esperan la señal para huir. Ahora enfermo y enfermero se funden, volviendo a ser uno. Un viento helado lo lleva a las profundidades del sueño.
Los efectos del ácido inician instantáneamente. La guerra ha comenzado y el infierno se ha tomado el alma de cuerpo y mente. Remolinos de fuego van y vienen y el ruido del Big Bang se posa en su mirada. Sus oídos reconocen las caras de quienes ya se fueron, un abismo sin fin asoma a sus pies.
Su cuerpo es repartido: la cabeza para la esquina derecha, las piernas para el centro de la esfera, los brazos vigilando la salida, el tronco en la punta de la pirámide.
Una sensación de caída lo envuelve todo y todo se mueve como un terremoto permanente donde no hay suelo. Lluvia cálida de psicodelia y fría de azules inunda la cama.
Bajo ella, araña alerta y gato inquieto siguen esperando la señal.
Después la calma y el olvido. Una caminada al baño, lenta y curva pareciera ser el síntoma del regreso, mientras por el piso quedan desparramados en sombras todos los dolores que aún siguen doliendo. Botellas secas, platos flotantes, ropa mojada, papeles arrugados, crispetas petrificadas y colillas envejecidas dibujan la habitación, al tiempo que el olor de las tinieblas se difumina.
Enfermo y enfermero seguirán siendo uno, hasta que la muerte, la de verdad, los separe. Para entonces gato y araña ya habrán recibido la señal.

BOGOTÁ, PUERTO PETROLERO
Una compañera del colegio me contó los aconteceres de sus vacaciones de mitad de año en Nueva York. Allí vivió el famoso apagón del jueves 14 de junio de 1977. Con un calor de los demonios, La capital del mundo quedó en tinieblas y sin energía por 23 horas; hubo varios muertos en una metrópoli descompuesta por saqueos y desórdenes, entonces la Estatua de la Libertad quedó prisionera de su luz.
La catástrofe fue achacada a la KGB y sus comunistas disfrazados; a los enemigos de Jimmy Carter y sus políticas conciliadoras; al mismísimo asesino de Kennedy y su historia repetida; a Ben Laden cuando chiquito y sus terroristas vestidos de árabe; al Hijo de Lucifer en complicidad con los Templarios para arrasar la Nueva Sodoma; y según se le escuchó decir a una mujer igualita a la Madonna de ahora, a unos marcianitos verdes venidos de Fobos con sus antenas de grillo, más parecidos al Chapulín Colorado vestido de Tortuga Ninja, que a los mitológicos extraterrestres macrocéfalos, padres nuestros desde épocas de Urantia donde se creó la raza humana.
Durante esas vacaciones otro compañero había estado en Disneylandia y aún recuerdo las espectaculares fotos del imperio de Rico McPato y su corte, con impresionantes parques tecnológicos y aventuras fabulosas, dándole a la ciudad de hierro de mi pueblo un vil aire de miseria y desencanto. Con razón nunca más volví a asomarme a circo de carpa o acero, porque me deprimía tener que conformarme con chistecitos de payasos decadentes o tener que montarme en destartaladas Ruedas Chicago y sus montañas rusas, cuando podía al menos disfrutar las imágenes de castillos y cohetes de otro mundo, según Disney.
Por entonces, mis pies ni siquiera habían tocado el puente Sogamoso a mitad de camino entre Barrancabermeja y Bucaramanga; nunca en mi vida había visto siquiera una montaña, si acaso había divisado algunos oteros; la televisión nos mostraba un único canal en blanco y negro, así que no tenía claro cuál era el color de la manzana; nunca me había montado en un ascensor, por lo que lo imaginaba como si fuera una nave intergaláctica.
Pasarían lustros antes de montarme en un avión, así que hasta mis 25 años no le tuve miedo; y del teléfono, sólo lo había visto en tardes bochornosas cuando mi padre me llevaba al único Telecom del pueblo para llamar a mis hermanos que estudiaban en Bogotá, aunque nunca me dejó hablar por el aparato. En cambio, el resto de mis compañeros o habían estado en la capital del departamento, como El Ñañe Ospina, o en la de Colombia, como mi hermana Olga, o en la del mundo, como Ingrid; mientras tanto, yo tenía que resignarme con haber estado por siempre en la del petróleo —con sus teas como si fueran pequeñas torres Eiffel simulando sonoras estatuas de la Libertad— soportando apagones diarios sin que eso causara traumatismos excepcionales, ni muertos casuales.
Por eso, en cuanto mi hermana regresó de Bogotá, la asalté para que me contara cómo era eso del frío en donde, decían, la gente en las noches botaba humo por la boca cuando hablaba; que me dijera lo grande de las montañas y cuántas había visto; que me detallara lo alto de los edificios y de qué estaban hechos los semáforos; que me narrara cada detalle de su viaje mágico y misterioso como la canción de The Beatles.
Apenas regresamos a clase, nuestra directora de curso nos puso de tarea relatar sobre los sitios visitados en las vacaciones de mitad de año de 1977. El escrito deberíamos plasmarlo en nuestro libro de lenguaje, acompañándolo de un dibujo ilustrativo. Al intentar hacer la tarea, quedé en blanco, y la hoja también. ¿Qué diantres le voy a decir a mi profesora y a mis compañeros? ¿Que había estado de campamento en Puerto Wilches?
Desde 1973, muy pequeño, ya era Boy Scout, así que me volaba de la casa de mis papás para ir de excursión con mis compañeros de la patrulla Lobos de la tropa Intrépidos, con la complacencia de los jesuitas del barrio. Me encantaba estar en el monte haciendo fogatas y nudos, jugar a pistas y amarres, nadar en las quebradas de Kilómetro 17 y contar estrellas fugaces en Cuatro Bocas; fritar yuca en Vizcaína Alta o acampar en La Baja. Gozaba tomar guarapo en el Tren de Palito, ir en El Ferry rumbo a Campo Casabe, contemplar las sombras de la refinería de petróleo que, marcadas como huellas sobre el río Magdalena, exhibían el fuego de las antorchas saliendo de las aguas hacia el cielo, mientras los gigantescos tanques de gasolina roncaban como gatos después de comer.
Sentía que no podía compartir con mis compañeros de clase aquellos sonidos tenebrosos que por las noches nos mostraban lechuzas y culebras al acecho; que no podía contarle que tapa en mano, soplaba la hoguera en las madrugadas para espantar unos pocos millones de prehistóricos mosquitos que nos dejaban la piel a reventar, al mismo tiempo que la iguana de Don Olinto ponía sus huevos.
Los viajes de mis compañeros de clase eran demasiado glamorosos para perrateárselos contándoles los míos.
El tiempo que quedaba para escribir el relato caía al abismo de la angustia, mientras la hoja seguía muda. De golpe recordé las historias de mi hermana en la Ciudad del Frío, entonces escribí:
“En vacaciones, mis papás me mandaron con mi hermana Olga a Bogotá. Nos fuimos en un bus de Copetran, viaje que duró 14 horas. El bus todo el tiempo se la pasó brincando, paró en Badoreal y nos dieron una taza de guapanela con un pan redondo que tenía bocadillo por dentro.
Bogotá es una ciudad muy fría y todo el día llueve mucho y se pone muy oscura y hay pulgas que lo dejan a uno todo picado. La gente siempre anda con ropa abrigada y por la noche toca dormir con muchas cobijas. Tiene edificios altos y las montañas son grandes y verdes. En Bogotá le dicen al apio arracacha y los cachetes de las personas son todos rosados. Yo la pasé rico porque mis hermanos nos llevaron a Monserrate y al Planetario”.
La profesora Stella nos hizo leer a cada uno nuestros relatos, después nos hizo ir a su escritorio con la tarea. Cuando tocó mi turno, le puse en sus manos el libro con la página abierta para que mirara el dibujo. Había pintado con lápices de colores unos edificios altísimos con montañas verdes al fondo, muchos buses y unas nubes oscuras con rayitas azules que caían sobre muñequitos rosados como si fueran lluvia.
Mi maestra miró con detalle, con muchísimo detalle el dibujo. Luego respiró profundo, arqueó la ceja derecha y me miró con dulzura, susurrándome:
—Está muy bien tu tarea pero, por favor, ¡quita esa refinería del dibujo!

NUNCA EN DOMINGO
La abuela se enfermaba sólo por las tardes, cualquier día de la semana menos el domingo que era su día de entrega a Dios.
—Para reverenciarlo a plenitud, es necesario estar impoluto y sano por fuera y por dentro. No se puede hablar con Dios con el cuerpo enfermo, así no se establece un buen contacto con Él —decía.
Las vecinas saludaban, agachaban la mirada y me sonreían mientras abanicaban sus piernas para ahuyentar el calor de la tarde. El perro, refugiado a los pies de la cama de la abuela enferma, hacía días que no salía enloquecido a ladrarle al mundo mi regreso del trabajo y se quedaba al lado de ella como guardián de los suelos, cuidando sus fiebres. Los crotos dejaron sus vivos verdes y sus hojas ovaladas se pusieron tan pálidas que se fundieron con el amarillo de las paredes de nuestra casa y por sus tallos escurrieron lágrimas que antes de alcanzar el piso se evaporaban. La díscola gata, casi siempre corriendo por los tejados, aquella tarde se quedó recostada en el quicio de la ventana de la nona, con su mirada perdida en el cosmos, ahuyentando los cuervos a la hora del celo y de la muerte.
La abuela estaba enferma y todos sabíamos que así no fuera domingo, ese día, inmaculada, iría a su encuentro con Dios.

UN ATRACO LLENO DE FELICIDAD
Cuando el pícaro Andrés —sí, porque primero se presentó y luego sacó el puñal— me robó el celular, ese sentimiento de impotencia y rabia después de un atraco, se transformó en una infinita alegría al saber que el sueño que tenía hacía meses de salir de ese aparato ridículo de color amarillo en su carcaza y azul y rojo en lo demás, se había cumplido. Y es que era toda una bandera reboleta en mis manos que no sólo me estaba causando problemas, sino que me hacía parecer lobo, como cualquier Ricardo Arjona.
Y es que era celoso y mañoso. Las llamadas de las mujeres que me gustan me las desviaba al buzón de voz sin más. La de los pseudo amigos intensos, cansones, pedidores de favores forever, las entraba de una y lo peor, con el volumen al máximo. Quisquilloso y hábil, no le gustaba que saliera, así que una vez en la calle, simplemente se moría, se apagaba, se desconectaba así lo tuviera full de carga, y las llamadas que me hacían, la de los buenos amigos digo, no entraban, no sonaban, ni siquiera vibraban o cuando entraban, al otro lado había una muda y cuando la muda hablaba, el mudo era yo y la sorda ella.
El maldito aparato me estaba dejando como un cuero con los demás y mi entorno de amigos se estaba reduciendo considerablemente y mi credibilidad ya ni mis gatos respetaban, hasta que llegó el salvador, el amigo desconocido del alma y del arma, el hombre zarrapastroso del cuchillo y la nobleza, Andrés, que, con su gratuita generosidad, cayó del cielo enviado por el mismísimo Dios de los católicos a robarme para siempre mi pequeñito y estúpido móvil.
Recuerdo que cuando se presentó, pensé ¿cómo puede llamarse Andrés? ese no es el nombre de un atracador sucio como el que me tocó, no tiene nombre de ladrón ese ladrón desmueletado de jueves en la noche, qué raro que se llame así.
Y divagaba y divagaba y caminaba sin rumbo envuelto por la duda de qué habría en ese nombre que no tiene pinta de bribón, de truhan, hasta que el mismísimo Lao Tse me iluminó y mandó para mi mente las imágenes de los boniticos dientes de un expresidente llamado Andrés y todas las dudas se solucionaron en un santiamén y el panorama se aclaró al punto que me dije, pero claro que mi ladrón tiene nombre de canalla, de facineroso y entonces pensé que pudo llamarse también Álvaro y ser mafioso o Juan Manuel y ser estafador o César y ser cuatrero o Alfonso y ser mangante, o Ernesto y ser elefante o Julio César y ser sablista, incluso pudo llamarse Horacio, y no ser expresidente pero si gorrón y rufián, no importa, todos esos nombres le quedaban muy bien al pícaro.
* * *

NOTA BIOGRÁFICA
(1965). Licenciado en Matemáticas. Presidente y editor de la Fundación cultural RenasCentro Ateneo Literario, director de la Revista La Colmena y del programa literario Punto de Convergencia.
Dice Mario:
Una de las sensaciones más extrañas que he tenido en mi vida es la de tener que llenar un formulario oficial con datos personales. En cuanto llego a la casilla «Lugar de nacimiento» me quedo pensando un buen rato en el tiempo de la incertidumbre pensando qué escribir. No puedo poner Remedios, Antioquia, porque yo no nací allí así esté escrito en mi cédula con letras de imprenta, es más, ni siquiera conozco ese municipio. No puedo poner Casabe, Antioquia que fue donde verdaderamente nací, porque Casabe ya no existe. No puedo poner Yondó, Antioquia porque aunque Yondó está en el mismo territorio de Casabe, Yondó y Casabe tienen orígenes distintos y culturas muy disímiles, pues el primero es un municipio del oriente antioqueño fundado en los años 80s. del siglo pasado y el segundo es pura imaginación, recuerdos y nostalgia que quedaron grabados en las mentes de sus habitantes después de ser abandonado a finales de los años 60s. No puedo poner La Shell, porque aunque los nacidos en Casabe somos shelleros, nadie entendería el que hayamos nacido en una empresa petrolera británica-holandesa en plena selva del Magdalena Medio. No puedo poner Barrancabermeja, Santander, que sería lo que me gustaría, porque aunque allí me crie, no nací en el Puerto Petrolero. A todas estas, ¿alguien me puede decir de dónde Laguna del Miedo somos los nacidos en Casabe? Lo único que sé es que somos del territorio de la Melancolía.
⊂Ο⊃
Las imágenes que acompañan los textos son obra de Mario Torres Duarte, ejecutadas en técnica mixta durante diferentes periodos creativos.
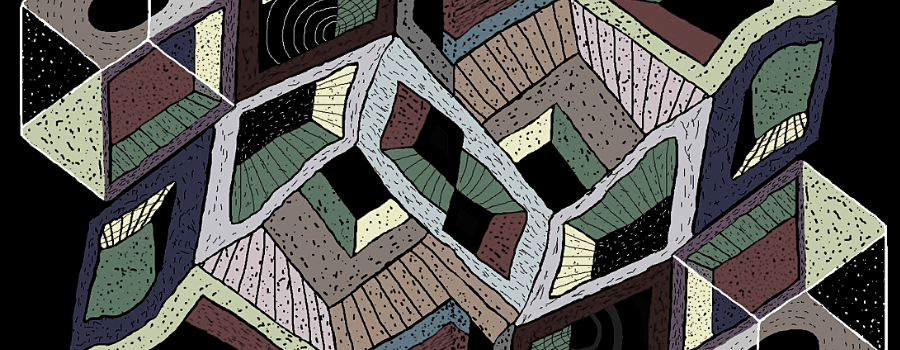





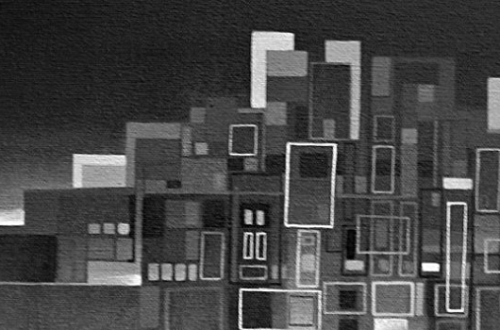

Un Comentario
Clara
Escritos amenos y divertidos, lectura exquisita.